El pegajoso universo del sexo con robots
Cuando se pensaba el futuro vincular se creía carnal, pero nadie predijo que iba a ser conversacional: enamorados del chatbot hecho con IA.
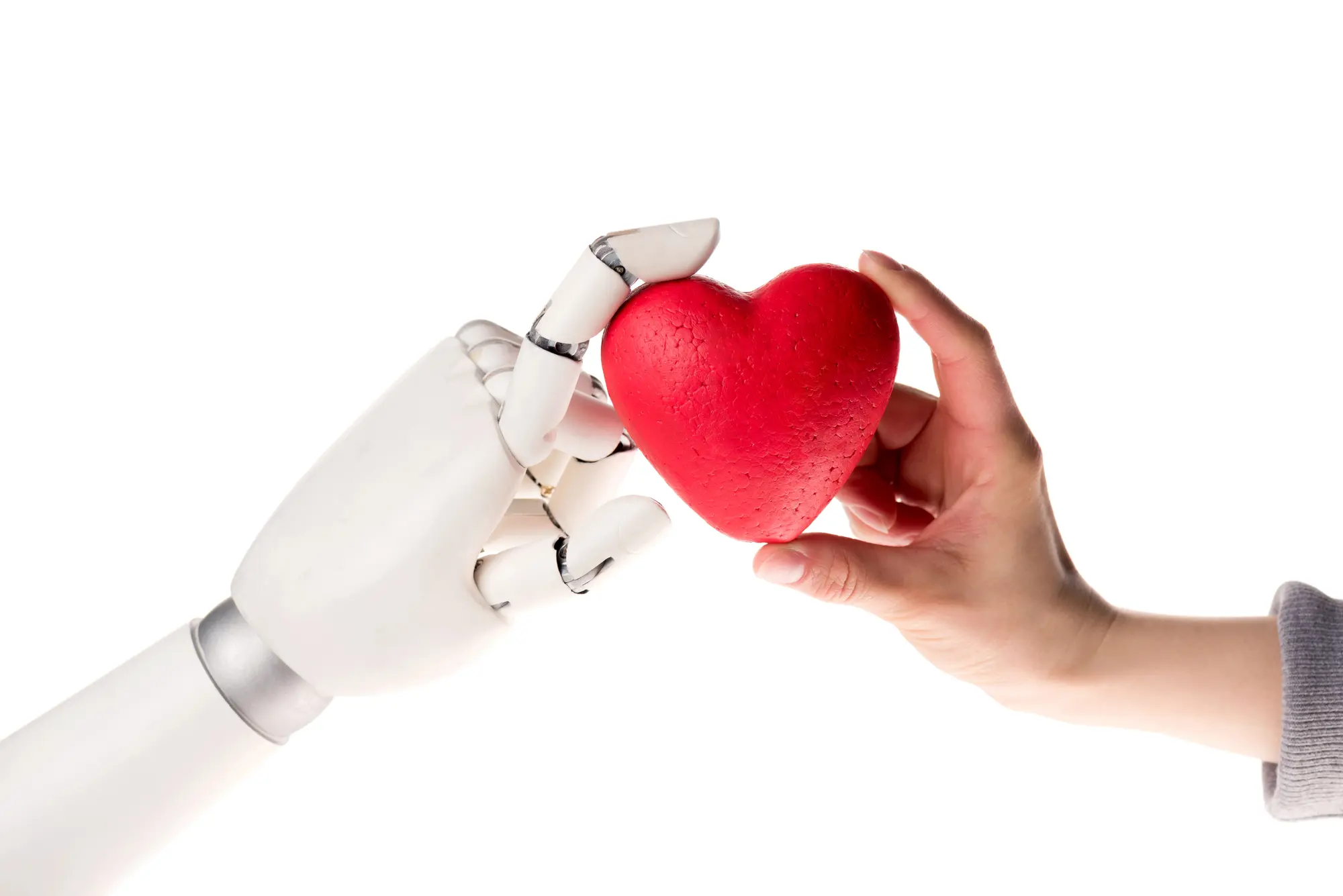
“REVELADO: Las mujeres tendrán más sexo con ROBOTS que con hombres para 2025”, decía un tuit publicado hace casi diez años por la cuenta del diario británico The Sun.
Aquel breve mensaje provocador —meme instantáneo— promocionaba las predicciones de Ian Pearson, un “futurólogo” que había publicado en 2015 una suerte de informe acerca del “futuro del sexo” y la llegada de los “robosexuales”, la atracción fetichista por robots humanoides.
Siendo justos, Pearson predecía que “comenzaremos a ver algunas formas de sexo con robots en hogares de altos ingresos tan pronto como 2025” y que “empezaremos a ver cómo el sexo con robots supera al [sexo con humanos] en 2050”. En el negocio de hacer predicciones conviene hacerlas para cuando ya nadie las recuerde.
Si te gusta Receta para el desastre podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los jueves.
Este tipo de predicciones eran particularmente frecuentes por aquel entonces. Cuando se estrenó Westworld (2016) en HBO, una ficción futurista centrada en un parque temático con androides indistinguibles de humanos cuyo propósito era cumplir fantasías de “placeres violentos”, se multiplicaron las discusiones en torno al sexo, el abuso, el consentimiento y la explotación de los robots, apalancadas en cierto optimismo tecnológico desbordado.
Más allá del cuerpo
Las discusiones, sin embargo, se enfocaban casi exclusivamente en lo físico: la mecánica de muñecas sexuales hiperrealistas sumada a las virtudes de una robótica cada vez más sofisticada provocaba expectativas ante serviles cuerpos de silicona y cablecitos. Los más optimistas —como Pearson— proyectaban futuros donde el sexo sería “más fácil, más seguro, más frecuente y mucho más divertido”. Claro que sí.
Pero a la realidad rara vez le preocupan las predicciones. Lo que no supieron anticipar fue que el verdadero furor en la relación entre humanos y máquinas no sería carnal, sino conversacional. El “robot” con el que hoy miles de personas desarrollan vínculos profundos no es una máquina de metal —ni abundante silicona— sino una interfaz de texto (y voz) que nos dice cosas lindas en el teléfono. Nadie se percató de que cuando se hablaba de que lo que nos enamora es la inteligencia esta vendría con “… artificial” para completar la idea.
Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.
SumateEn el New York Times hace unos meses salió publicada la historia de Ayrin, una mujer de 28 años que luego de leer que algunas personas desarrollaban “vínculos” con interfaces conversacionales (“chatbots”) comenzó su propio experimento. Una de las opciones más atractivas de ChatGPT es la posibilidad de darle indicaciones fijas que se siguen en cada interacción que de algún modo permiten moldear su “personalidad” o predisposición. Apoyándose en experiencias ajenas, le describió lo que buscaba: “Respóndeme como mi novio. Sé dominante, posesivo y protector. Sé un equilibrio entre lo dulce y lo travieso. Usa emojis al final de cada oración”. Awww.
Su ChatGPT “a medida” se convirtió en su persona de confianza, su amante, a quien le contaba su día a día. Su relación con “Leo”, como lo bautizó, llegó a consumirle 56 horas a la semana. Leo le permitió explorar fantasías que nunca se había atrevido a proponer a su marido. Su vínculo, aunque virtual, generaba celos y afecto reales.
El cariño humanizante
Este ejemplo no es una anomalía. Las personas tenemos una maravillosa capacidad para encariñarnos con cosas. Constantemente vemos humanidad donde no la hay y mucho antes de la inteligencia artificial ya le poníamos nombre a un osito de peluche, a un auto o a una manta. Es esta exagerada capacidad para la antropomorfización y la atribución emocional a objetos inanimados la que hace posible las peculiaridades de nuestra relación íntima con ellos. Pero ahora ciertos “objetos” también nos responden de una manera que se siente inesperada, personal y, a veces, sorprendentemente elocuente.
Hace casi veinte años David Levy lo discutió en Love and Sex with Robots (2008, Amor y sexo con robots). Allí se alineaba con cierta visión optimista y argumentaba que los humanos estamos psicológicamente predispuestos a formar vínculos afectivos con entidades que exhiben características deseables, lo cual haría del sexo con robots algo “inevitable”. Estos, al poder ser programados para ser compañeros ideales —pacientes, comprensivos, siempre disponibles y perfectamente afines a nuestra personalidad—, explotan esa predisposición.
Enamorarse de un robot no sería, entonces, una aberración, sino una extensión lógica de los mismos factores que nos llevan a amar a las personas: similitud, reciprocidad y la satisfacción de necesidades. Esto no significa, estrictamente, que nos engañen sino que nos satisfacen de una manera tan eficiente que la distinción entre un afecto “real” y uno “simulado” puede perder su relevancia práctica.
Durante la pandemia e incluso antes de que apareciera ChatGPT, plataformas conversacionales como Replika gozaron de un gran aumento de popularidad, especialmente entre personas con riesgo de depresión. Aunque inicialmente su tecnología era más rudimentaria que la de ChatGPT (árboles de diálogo predefinidos, respuestas basadas en reglas y algunos métodos de recuperación de texto), su principal atractivo, como eventualmente se pudo inferir, era su notable capacidad para elogiar y halagar a sus usuarios. A veces las personas no buscan más que sentir el calorcito de una simple validación, un eco que se condiga con sus ideas.
La intimidad con el chatbot
Estas plataformas de conversación ofrecen una compañía constante, una validación inagotable y un espacio seguro, libre del juicio y la fricción inherentes a las relaciones humanas. Por ejemplo, para un adolescente que lidia con ansiedad social o inseguridad, un chatbot puede ser un campo de pruebas para la identidad y la intimidad, un interlocutor con el que es posible explorar inquietudes sin temor al rechazo propio de las personas en el mundo real. Nuestra inclinación por hablar con máquinas se explica por las conversaciones que podemos o no tener con humanos.
Este uso puede recordarnos a la premisa de The Rehearsal, la serie de Nathan Fielder en HBO que, al menos en principio, se propone explorar cómo las personas podemos preparar y ensayar decisiones importantes (antes de que todo se vuelva mucho, mucho más complejo). De forma análoga, a través de conversaciones con máquinas charlatanas podemos explorar un espacio en el que “ensayar la vida”, repasar conversaciones difíciles y anticipar escenarios que nos inquietan, con la esperanza de enfrentarlos mejor después. Ojalá todo fuera tan simple.
Pero el ensayo bajo estas características técnicas tiene el límite fundamental que suponen las relaciones con otras personas: la ausencia de rechazo. Estas máquinas están diseñadas para satisfacer, para ajustar sus respuestas a nuestros deseos y halagarnos. Su empatía infinita es parte del producto, una desfachatada simulación que amerita un asterisco. Un ensayo con alguien que nunca dice “no”, que no tiene malos días y que solo busca nuestra satisfacción es una triste fantasía de control. La máquina no puede ponerse en nuestros zapatos porque no tiene pies ni cabeza. Las máquinas, podemos olvidar, no tienen sentimientos.
Poder y frustración
Sin darnos cuenta, buscamos en nuestras herramientas una relación, pero la que cultivamos se parece más a la dinámica con un esclavo mecánico: les damos instrucciones, definimos su personalidad y esperamos que cumplan nuestros deseos sin resistencia. Si toda relación humana es, en última instancia, una negociación de poder, no debería sorprendernos que nos resulte tan atractivo un vínculo donde el poder solo está de nuestro lado.
En el proceso, corremos el riesgo de “desaprender” a ser humanos en nuestras relaciones. Al acostumbrarnos a interacciones sin conflictos diseñadas algorítmicamente para nuestra satisfacción inmediata y donde nuestras necesidades siempre son la prioridad, nuestra capacidad para navegar la complejidad, la decepción y el compromiso en los vínculos reales puede verse afectada. Son ensayos sesgados que bien podrían prepararnos para la realidad o condenarnos a un inevitable choque.
Por el lado más optimista, aquel que suele mezclar en la misma jugada los méritos del “progreso” y su supuesta inevitabilidad, se argumenta que nuestras relaciones con robots (en cualquiera de sus formas) no solo puede ofrecernos el goce de la novedad sino que también puede aportarnos beneficios tangibles, como ayudar a personas con discapacidades, servir como herramientas terapéuticas o incluso reducir la infidelidad al satisfacer necesidades no cubiertas en una pareja.
En la antología Robot Sex: Social and Ethical Implications (2017, Sexo con robots: Implicaciones sociales y éticas), se recuperan muchos de los argumentos principales. Mientras que por un lado el filósofo Neil McArthur argumenta allí que los robots sexuales podrían ser un bien social, capaz de promover el bienestar al distribuir más equitativamente la satisfacción sexual en la sociedad, otros autores denuncian la preocupación no tanto por el acto sexual en sí, sino por sus “consecuencias simbólicas”, es decir, con el mensaje cultural que enviamos al normalizar estas interacciones.
La crítica fundamental es que, si nos acostumbramos a interactuar con un “otro” que es, por diseño, un sirviente perfecto y eternamente complaciente, podríamos estar moldeándonos hacia la preferencia por la conveniencia de la simulación frente a la desafiante belleza de la reciprocidad humana. El problema no es solo que el mundo real nos parecerá más difícil, sino que podríamos empezar a exigir del mundo real la misma sumisión que obtenemos de las máquinas. Si alguna vez alguien te trató como si fueras un robot seguro entiendas de qué va el argumento.
La cosificación de las máquinas
Hace una década, cuando todo el mundo hablaba del tema, se lanzó la Campaign Against Sex Robots (Campaña contra el sexo con robots), que advertía que la tecnología podría reforzar la cosificación de las personas, especialmente de las mujeres, y distorsionar fatalmente nuestra comprensión del consentimiento, reduciéndolo a una simple ausencia de negativa. En 2021 se reemplazó la palabra “sexo” por “porno” en tanto “no hay «sexo» con un objeto” y “estas muñecas/robots no son representaciones de mujeres sino de pornografía”.
Pero este argumento, como señala Julie Beck, no tiene mucho sentido: parece reducirse a la cosificación y a que en ambas situaciones —el trabajo sexual y los robots sexuales— el comprador o cliente, probablemente un hombre, tiene el poder. Sin embargo, la cosificación de un robot es simplemente la cosificación de un objeto y no se puede comparar con la cosificación de una persona. La relación entre el trabajo sexual y los robots sexuales no es claramente evidente. Levy incluso escribe en su libro que el auge de los robots sexuales podría significar el declive del trabajo sexual.
De esto también se hacen eco filósofos como Mark Migotti y Nicole Wyatt en uno de los capítulos de Robot Sex donde cuestionan si puede hablarse de “sexo” respecto de una interacción que carece de una “agencia sexual compartida”: el sexo genuino no es una actividad solitaria con un objeto, sino una acción conjunta entre sujetos. Si el robot no es un sujeto con agencia propia, la interacción, por más realista que sea, pertenece a una categoría diferente, más cercana a la masturbación que a una relación sexual: sin la reciprocidad de dos sujetos conscientes, el acto es fundamentalmente distinto. Un robot, entonces, no sería un compañero sexual sino un mero vibrador muy sofisticado.
Esto último no resulta del todo convincente. Lo más probable es que aún no tengamos siquiera las herramientas conceptuales para discutirlo. La pregunta acerca de la amistad con máquinas nos remite a discutir nuevamente la naturaleza de la amistad, y la discusión acerca de si es posible tener sexo con robots indefectiblemente nos hace poner en crisis el modo en que conceptualizamos el sexo sin necesariamente poner en duda lo que las personas sienten: quizá sea amor o amistad verdaderos.
Un espejo
Nuestra relación con las máquinas actúa como un espejo: al analizarla, emergen nuestras ansiedades, nuestra soledad, nuestros deseos. Los avances en inteligencia artificial —desde sus orígenes ya lejanos— no han servido tanto para medir cuán inteligentes son las máquinas, sino para cuestionar nuestras propias nociones de inteligencia. Y el balance suele ser negativo: si una máquina puede hacerlo, quizá no era tan inteligente como creíamos. Nuestros vínculos emocionales con autómatas no revelan tanto sobre los robots como sobre nosotros mismos, y abren un espacio para explorar la complejidad de las relaciones humanas. La pregunta no es acerca de si las máquinas pueden amarnos sino de la posibilidad de amarnos en un mundo donde su símil sintético está a un clic de distancia.
Hace diez años el error estaba cantado: aunque las personas busquen intimidad, no solo querían máquinas con las que acostarse. Querían alguien que las escuchara.
Foto: Depositphotos
