El simio arrogante, o por qué no somos tan especiales
Los humanos nos creemos por fuera de la naturaleza y no reconocemos la cultura, la evolución y la forma de comunicación de las especies.

No sé qué habrás escuchado pero acá nadie desciende de los monos. Nuestra especie es la única que usa corbata —y, en algunos casos, aplaude cuando aterriza un avión— por lo que puede resultar entendible que nos cueste escaparle a cierto complejo de superioridad. Pero los monos, simios o cualquier primate es tan “evolucionado”, por así decir, como los seres humanos. La diferencia está en que nos comportamos como si fuéramos más especiales. Esta observación es la que inspira el libro The Arrogant Ape (2025, “El simio arrogante”), de la primatóloga Christine Webb.
Incluso si no nos jactamos de ello, solemos ordenar al mundo en humanos y luego el resto. Tan es así que hablamos con soltura de “la naturaleza” como si no fuéramos parte de ella. Esta prolija separación de los tantos nos resulta tan obvia que no es necesariamente explícita en nuestra relación con el mundo. La humanidad posee la razón, la cultura, la conciencia, mientras que el instinto salvaje le queda al resto. A esto Webb lo llama el excepcionalismo humano: la creencia de que poseemos diferencias fundamentales, y superiores, al resto de la vida en la Tierra.
Esta cosmovisión —las gafas que nos colocamos cada mañana al encarar al mundo— no es solo origen de la arrogancia que inspira nuestra convicción de ser la medida de todas las cosas o una mera digresión. Según Webb, esta es la raíz de nuestra crisis ecológica, y un rasgo que adquirimos culturalmente.
Si te gusta Receta para el desastre podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los jueves.
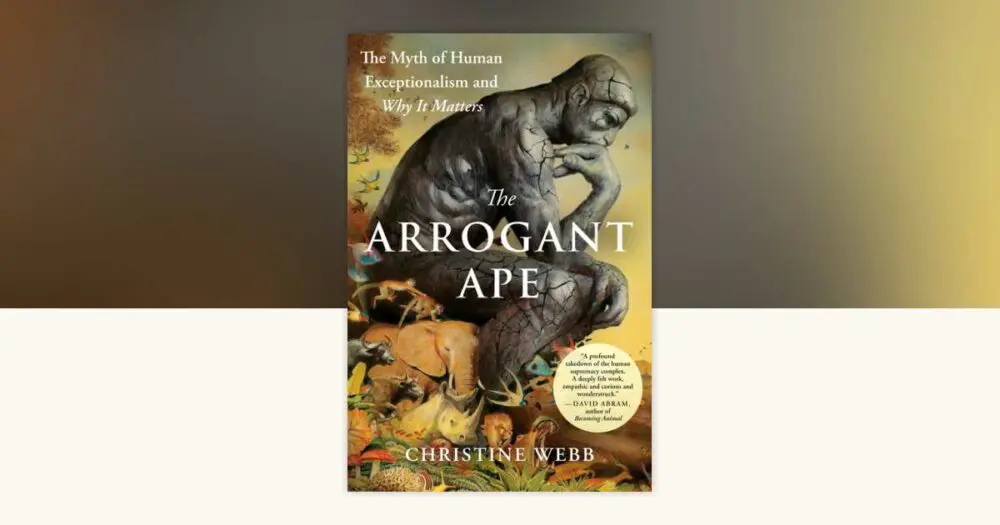
La trampa de la adultez
En uno de los estudios que cita en el libro, la autora comenta que los niños no priorizan la vida humana sobre la de otros animales del mismo modo que los adultos: en ciertos dilemas morales muchos prefieren salvar a varios perros antes que a un solo humano. Los autores del estudio sugieren que la opinión de que la vida humana carga con mayor importancia moral que la de los animales aparece tarde en el desarrollo y probablemente se adquiere socialmente, por ejemplo a partir del modo en que nuestra sociedad usa, valora y descarta al resto de las formas de vida.
Este excepcionalismo humano también es evidente en el modo en que se estudia y mide la inteligencia animal, por ejemplo en el caso de la autoconciencia. Un experimento clásico, el test del espejo —desarrollado en 1970— se utilizó durante décadas para determinar si un animal posee la capacidad de autoconsciencia. Los chimpancés, delfines, cuervos y elefantes, entre otros, lo pasan mientras que la gran mayoría de las otras especies no pertenece a tan exclusivo club.
Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.
SumatePero esto no le olía bien a la investigadora de la cognición canina Alexandra Horowitz, quien se preguntó qué pasaría si intentáramos adecuar este experimento —sesgado hacia especies visuales como la nuestra— hacia un universo principalmente olfativo como el de los perros. Luego de diseñar un “test del espejo olfativo”, descubrió que estos sí se reconocen a sí mismos a través de su propio olor, algo que luego fue observado también en dos especies de serpientes. Solo había que intentar probar con su propio idioma.
Un umwelt propio
Cada especie habita un universo sensorial distinto, un Umwelt, como lo llamó el biólogo Jakob von Uexküll. Las aves ven colores en el espectro ultravioleta que ni podemos imaginar, los murciélagos construyen mapas tridimensionales con el sonido y las serpientes perciben el calor de sus presas en la oscuridad. Se nos presenta una inescapable incomodidad fundamental al reconocer que por más astucia que dediquemos no podremos alguna vez saber qué se siente ser un murciélago.
Esta insalvable dificultad afecta el diseño de muchos experimentos. “Las líneas que creemos que separan a los humanos de otras especies son artificiales”, escribe Webb, “porque las formas en que las dibujamos son fundamentalmente defectuosas”. En particular, gran parte de lo que creemos saber sobre la cognición de los primates proviene de comparar chimpancés cautivos —criados en entornos empobrecidos y artificiales, que poco se parecen a los salvajes— con humanos generalmente occidentales, educados, de países ricos. En ambos casos las comparaciones son poco representativas de lo que se busca estudiar. O, como resumía un artículo sobre inteligencia animal hace veinte años: “Delfines: no tan inteligentes una vez que los sacamos del agua”.
Durante el siglo XX, la visión dominante de la evolución, popularizada a través de caricaturas fuera de los círculos científicos, fue la de una competencia brutal si no la de “la supervivencia del más fuerte”. Esta narrativa encajó perfectamente con el ethos capitalista e individualista que relega la cooperación a un segundo plano. Esto es incluso medible: una reciente revisión de publicaciones en la revista Ecology encontró que dos tercios de los artículos estudiaban la “competencia”, mientras que menos del 4% investigaba la “cooperación”, a pesar de que ambos son fenómenos fundamentales en la naturaleza.
Simpatía, la clave
Charles Darwin mismo, en el cierre de El Origen de las Especies (1859), no describe un campo de batalla, sino una enmarañada red de interdependencias. Allí mismo explica que al introducir el término “lucha por la existencia” lo hace en un sentido “amplio y metafórico”. Años más tarde, en El origen del hombre (1871), Darwin sugeriría que la simpatía es una fuerza evolutiva fundamental en los animales sociales. Sin importar la época, la cooptación de la evolución en un marco puramente competitivo e individualista ofrece una visión estrecha y distorsionada de la teoría de Darwin.
Muchas de estas distorsiones conceptuales fomentaron también modos de hacer ciencia que confundieron la pretensión de objetividad con la idea de que para entender a un animal había que despojarlo de todo aquello que lo hiciera, por así decirlo, más humano: su individualidad, sus emociones, su historia. Tratar a los animales como sujetos era una cursilería, una falta inaceptable si lo que se pretendía era hacer ciencia con seriedad.
Frente a este trasfondo la historia de Jane Goodall captura ejemplarmente la tensión. Cuando empezó a nombrar a los chimpancés de Gombe en lugar de asignarles números en los años 60, fue acusada de antropomorfismo y sentimentalismo. Su gran subversión fue tratar a sus sujetos de estudio como individuos, algo que hoy parece obvio pero entonces desafiaba lo que se entendía como parámetros de distante objetividad. Fue a partir de este atrevimiento que pudo ver la complejidad de sus vidas sociales, sus personalidades y sus culturas, abriendo una ventana que el desapego científico mantenía cerrada.
Volver a mirar
Porque también resulta que los humanos no somos los únicos que tenemos cultura: distintas poblaciones de chimpancés desarrollan y transmiten socialmente comportamientos únicos, desde cómo usan herramientas hasta cómo gestionan sus interacciones sociales, o qué relación guardan con la muerte.
Esto último nos arrima al punto central: la creencia en nuestra superioridad nos ciega a la complejidad y a la interconexión de la vida. Y esta negligencia tiene consecuencias prácticas como llevarnos a pensar que la crisis climática es un problema técnico que se puede resolver con más de lo mismo que la causó: más control, más dominio. Soluciones como la geoingeniería solar o los delirios de colonizar Marte son, sin mucho misterio, otra expresión del excepcionalismo humano: la fantasía de que podemos escapar a las consecuencias de nuestras acciones en lugar de revisar nuestra relación con el planeta.
Para Webb enfrentamos un problema más bien narrativo que de ingeniería: no se puede salir de la crisis con la misma historia que nos trajo hasta aquí. La especie humana es única, pero todas las especies lo son. Quizá el error estuvo en convencernos de estar en la cima de una pirámide imaginaria.
En una entrevista, Webb se detiene también en la importancia de no saber, de aceptar la incertidumbre respecto de cómo enfrentaremos la crisis ecológica. Al respecto, menciona la distinción entre esperanza y optimismo: “El optimismo, al igual que el pesimismo, supone conocer las probabilidades respecto de si el futuro será mejor o peor. Pero aunque soy pesimista sobre lo que viene, prefiero la esperanza, porque tiene que ver con no saber, y está más cerca del asombro y de la humildad. No remite a calcular probabilidades, sino a reconocer que no lo sabemos todo”.Es este apetito por el asombro, empujado por el reconocimiento de nuestra ignorancia, lo que nos permite hacer preguntas distintas. Después de todo, concluye Webb, la de “simio arrogante” es apenas una máscara que también nos podemos quitar.
Foto: Depositphotos
