Malvinas, Argentina, el Atlántico Sur: el futuro
El reclamo argentino sobre las islas, una causa sagrada, sigue atrapado en discursos rígidos que limitan las posibilidades de una solución efectiva. La importancia de abordar esta temática desde una perspectiva diferente.

(Fragmento de Breve historia de las islas Malvinas, SB Editorial, Buenos Aires, 2025).
I
En 1994, la Constitución Nacional argentina fue reformada e incluyó una cláusula transitoria referida a la recuperación de las Malvinas, que limita el margen de maniobra de cualquier negociación con Gran Bretaña al establecer con rango constitucional el “ejercicio pleno” de la soberanía como un objetivo irrenunciable de la Argentina. Di Tella cuestionó el artículo porque impedía considerar fórmulas mixtas de soberanía, que estimaba posibles para lograr la solución del conflicto. Por otra parte, la provincialización del antiguo territorio nacional como provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur agregó otro costado al problema (y dicho sea de paso, cada tanto revela la ignorancia de muchos políticos argentinos, que aún hoy sostienen que las Malvinas son “la provincia que nos falta”).
Desde 2003, los gobiernos kirchneristas endurecieron su posición en relación con Malvinas y a la vez reforzaron un discurso más tradicional desde el punto de vista histórico en relación con la disputa. Asimismo, en el campo de la política exterior plantean la cuestión de Malvinas como una amenaza a la región, logrando el apoyo de organismos regionales como la OEA, el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. En 2005, como protesta por medidas tomadas por las autoridades isleñas en relación con la pesca, el presidente Kirchner rompió los acuerdos de cooperación pesquera.
Las perspectivas de hallar petróleo en Malvinas recalentaron las posiciones. El gobierno de Cristina Fernández alternó la amenaza de cancelar los vuelos a Malvinas con el ofrecimiento de realizar dos vuelos semanales desde Buenos Aires, aunque conducidos por Aerolíneas Argentinas. En cuanto al petróleo, la política argentina oficial es la de plantear a las empresas que operan en las islas la disyuntiva “o con nosotros, o con ellos”: si invierten en las áreas malvinenses, no pueden hacerlo en la Argentina.
Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.
SumateDurante la presidencia de Mauricio Macri se intentó desandar algunas de las medidas del kirchnerismo, con una serie de medidas conocidas como el pacto Foradori–Duncan, que entre otras cosas abría la posibilidad de un vuelo desde Córdoba a Malvinas. Pero la lógica de la conflictividad política interna –y la brevedad del mandato macrista, que no logró renovar- impidieron ver resultados de ningún tipo.
Mientras en el Atlántico Sur la historia transcurre, en la capital de la Argentina la hemos “congelado”: en 2014, la inauguración del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es la materialización del relato de la causa sagrada de la recuperación de las islas. Está instalado en el predio de la ex ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de tortura y exterminio que tuvo la dictadura. El culto de las Malvinas tiene su templo.
A la fecha, Malvinas, más que un problema de política exterior, se transformó en arma arrojadiza para el kirchnerismo, ahora en la oposición, que transformaba cualquier intento de reforma en una claudicación o una entrega. El gobierno de Alberto Fernández, atravesado por la pandemia, no hizo más que repetir las medidas diplomáticas habituales, o enunciar inconducentes acciones durante la pandemia, como ofrecer la vacunación contra el COVID a los malvinenses. Durante el 40 aniversario de la guerra, en 2022, aparecieron señales retóricas preocupantes, en las que se reconocía el esfuerzo de los soldados –lo que es válido- pero a la vez, de alguna manera, se justificaba la guerra. El cansancio social por la pandemia, probablemente, impidió una mayor efervescencia en las propuestas oficiales de conmemoración.
Pero esa “justificación de la guerra” es preocupante debido al actual cambio de contexto político. Malvinas le plantea al gobierno libertario una profunda contradicción interna: es visto con simpatía por la derecha más reaccionaria y buena parte del repertorio patriótico o nacionalista lo adscribe a la oposición, sobre todo al kirchnerismo (fuerza política que, a la vez, lo considera propio). Un discurso económico ultraliberal convive, por boca del presidente Javier Milei, con una reivindicación de la guerra de Malvinas y, más ampliamente, con un intento de reivindicación de los militares que participaron en la represión interna, el terrorismo de Estado. El vector de este sector es la vicepresidenta Victoria Villarruel. Cualquier apelación a las fronteras nacionales, al Estado, es una traba para los negocios y para la libre empresa; pero Malvinas es una causa sagrada. Es probable que ambas tendencias puedan convivir, como ya fueron capaces de demostrar ambos personajes al dar un paseo juntos en un tanque de guerra.

Lo que es evidente, desde comienzos del tercer milenio al presente, es que la “causa Malvinas”, tiene una profunda raigambre popular. Pero de alguna manera, eso dificulta la imaginación de políticas que rompan el statu quo actual. Hay un libreto conmemorativo que todos los gobiernos democráticos tienen bien aprendido, y en todo caso, al que le prestan mayor o menor atención según su ideología y según el clima político, pero que es completamente ineficaz para resolver el conflicto, llegando en ocasiones a afectar el paciente y silencioso trabajo de la diplomacia. Salvo que en realidad, dirigentes, pensadores y especialistas hayan entendido que la solución consiste en prolongar el conflicto sine die, siempre y cuando sea funcional para criticar al adversario político interno o concitar apoyos circunstanciales.
Quizás convenga hacer el esfuerzo de pensar el lugar de las islas Malvinas desde una perspectiva diferente.
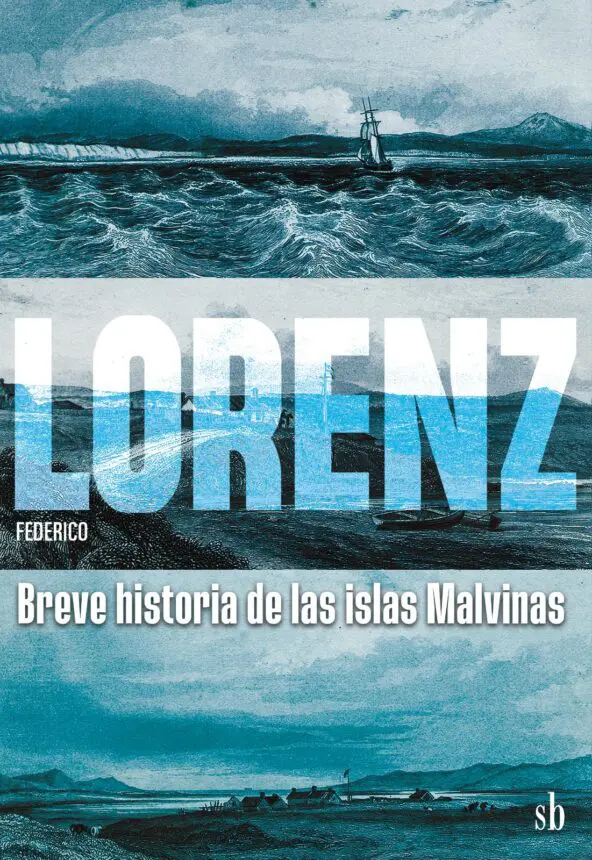
II
¿Dónde empezarían a contar la historia de las islas Malvinas? ¿Qué cosas tendrían en cuenta? ¿Es una historia antigua, de casi cinco siglos? ¿Es la historia de una colonización que comenzó hacia 1840? ¿Es la historia de una usurpación desde 1833? ¿Es la historia de una guerra y sus secuelas? ¿Es una historia sin fronteras o, al menos, sin más fronteras que las estelas de los barcos que tomaron a las Malvinas como puerto? ¿O es todas esas historias a la vez?
Si la respuesta es esta última, el esfuerzo consiste en pensar la historia de las islas como un proceso multisecular. El espacio vacío de las islas fue ocupado por europeos y sus descendientes criollos, que, en su avance hacia tierras “vírgenes” desde la perspectiva del capitalismo, no dudaron en exterminar y expulsar a sus primeros pobladores, los pueblos originarios. De esa manera, la Argentina que reclama las Malvinas a Gran Bretaña fue la protagonista sudamericana del colonialismo europeo en los actuales territorios patagónicos, como lo fue Chile al otro lado de la cordillera, o los kelpers, bajo dominio británico en Malvinas.
Por supuesto que concebir las cosas así obliga a pensar la historia de otra manera. Implica una mirada transnacional y regional. Los fueguinos (chilenos y argentinos) tendrían mucho más en común con los malvinenses que con los porteños o santiaguinos. Pero ver las cosas de esta manera choca con lo que aprendemos y enseñamos en las escuelas, y con la lógica estatal-nacional para pensar la historia y las relaciones internacionales.
Es importante tener en cuenta esto porque, en un mundo cambiante, esta perspectiva que a estas alturas podríamos calificar de “tradicional” es la que orienta el reclamo argentino ante las Naciones Unidas. Y en esa clave es cómo el tema es incorporado por sucesivas generaciones de argentinos. La “cuestión” de las islas Malvinas aún es pensada en primer lugar como una “causa nacional”, con el agregado de la sensibilidad social movilizada por una guerra inútil y contraproducente, de la que los combatientes pueden estar orgullosos en el plano individual, pero que significó un retroceso para la Argentina desde el punto de vista diplomático.
Esa combinación nos ha limitado en el pensamiento: declamamos que recuperaremos las islas por la vía diplomática. Quizás es una afirmación que hacemos a la ligera, porque la diplomacia implica “negociación”: ambas partes deben obtener algo y, eventualmente, ceder algo. Sin embargo, nuestra retórica sobre Malvinas es binaria: es a todo o nada. Por otra parte, sabemos que son unas islas, pero ¿entendemos cabalmente que, en tanto islas, debemos incorporar, a cualquier pensamiento al respecto, la variable marítima, es decir, que Argentina es un país oceánico y no solo pampeano? Limitados por el mandato de recuperación, limitados en nuestra forma de ver el problema, constreñidos por la causa sagrada y los muertos en la guerra, pensamos dentro de ese encierro conceptual un problema ya más que centenario. Esto es enormemente funcional para quienes hacen la política de declamar todas estas cuestiones sin intentar modificar nada. Nosotros mismos con nuestra forma de construir nuestra identidad alrededor de las islas, y con nuestras propias acciones, nos hemos encerrado en una situación que solamente favorece a la potencia ocupante.
Argentina ha logrado darle al conflicto una dimensión regional, a partir de llamar la atención sobre la amenaza que para América del Sur implica la presencia de una base militar británica en Malvinas. Ya no se trata solamente de la “usurpación del territorio argentino”, sino de una amenaza extranjera a otras naciones que buscan su lugar en el mundo, como Brasil. La amenaza es concreta. Los británicos (aliados de Estados Unidos) consolidan su posición regional a partir de una red de puntos de apoyo, consistente en bases militares y de comunicaciones: la isla Ascensión, Santa Elena, Tristan da Cunha, pero también las islas Malvinas y las Georgias y Sandwich del Sur. Desde esos enclaves, proyectan su control sobre América Latina y África, pero además sobre la Antártida. Ese continente, aún protegido bajo el paraguas del Tratado Antártico (firmado en 1959), es una fuente de agua potable, minerales y recursos naturales tentadora para distintas potencias.
Los movimientos por defender la “autodeterminación” de los isleños o los sinceros deseos de algunos de ellos de crear “la nación más joven del Atlántico Sur” deben ser leídos en este contexto. ¿Significa, entonces, que lo que acabamos de leer borra esa perspectiva más larga que presentábamos al principio? No. Así como debemos pensar la política británica en el Atlántico Sur en esa clave expansiva (que de todos modos es posible rastrear en la larga duración histórica), la relación argentina con las islas Malvinas también debe repensarse (…) Desde que comencé a investigar sobre Malvinas, a principios de la década de los noventa, me topé con las dificultades propias de un tema en el que se mezclan la frustración, el orgullo y el dolor no satisfechos con ninguna explicación. Pero, a pesar de eso, pienso que, si hiciéramos el ejercicio intelectual de imaginar que no tenemos toda la razón, los argentinos podríamos precisar mejor cuáles son nuestros deseos en relación con Malvinas. Podríamos entonces organizar mejor nuestra política hacia Malvinas y estar más atentos a sus habitantes. Y también estoy seguro de que debemos reflexionar acerca del país que fue a la guerra en 1982 y que emergió de la derrota. Lo mismo podríamos pedirles a los isleños, pero no puedo, en principio, dirigirme a ellos. Escribo, más que nada, para mis compatriotas.
Este libro quiere contribuir a que pensemos de una manera distinta la historia de las islas Malvinas, que es la nuestra. Tengo la certeza de que otros continuarán e irán más allá de los límites que nuestra historia nos impone para reflexionar sobre el problema y que, por comodidad, cobardía o pereza, no transgredimos.
Un nuevo contexto mundial es el escenario en el que Argentina vive su más largo período de continuidad democrática a pesar de estar atravesando una profunda crisis. Aparece un desafío que es una posibilidad, relacionado con la calidad y profundidad de la democracia consolidada desde 1983, que hoy es cuestionada desde el mismo sistema. Es sencillo: para poder fijar una política exterior sobre el archipiélago, Argentina debe volver a pensarlo en el contexto de la política nacional y no continuar cristalizada en el repertorio de quienes imaginan a la nación como eterna en sus límites y sus formas, así como en los valores de sus habitantes. Para poder imaginar cómo recuperar las Malvinas, debemos primero imaginar qué país queremos ser.
